Por Cristián Gómez Olivares
Al leer estos poemas de Felipe Moncada (1973), resulta sorprendente la capacidad del autor para hacerse de un lenguaje propio, tal vez el desafío mayor que enfrenta todo poeta y que Moncada, con este su cuarto libro, logra sortear con trazo seguro. El libro que el lector tiene en sus manos está recorrido de punta a cabo por un universo coherente, respaldado sólidamente por la invención de un lenguaje que, como recién decíamos, es una de las características que este libro debiera lucir con orgullo.
Pero esta metáfora de estar “respaldado sólidamente”, no quiere ocultar tampoco la fragilidad indesmentible del mundo representado: no por nada este músico compone por encargo, no por nada se acerca mucho a la figura (no tan) decorativa del bufón de la corte, a quien, dicho sea de paso, se le debe prestar atención sólo cuando se está riendo.
La galería de actores y personajes que pasean por estas páginas parecieran formar parte no de cualquier corte, sino de una corte de los milagros en los sentidos originario y extendido de la expresión: como un barrio poblado de ladrones y prostitutas (putas y archiputas las llama el hablante de este libro), pero también como un microuniverso donde se concentran la ineptitud y la inoperancia hasta tal punto que lo convierten en un mundo enajenado por completo de la realidad. Una mezcla de ambos atraviesa estas páginas: están efectivamente aquí las putidoncellas y los concejales, los dueños de las botillerías y los gendarmes, con quienes de una u otra manera nos hemos enfrentado a diario; pero también están esas referencias a un Chile que inevitablemente se nos torna real, vivencial, histórico si quieren. Y de estas vivencialidades (como le gusta escribir a mi amigo Jaime Quezada) también se compone, en parte, este músico de la corte: véase, para mayores antecedentes, un poema como “Derrocado el Duque”, donde las jerarquías nobiliarias del título no son sino un buen pretexto para desplegar una referencialidad sibilina y escurridiza, pero no por eso menos contundente. Nuestro músico hablante se enfrenta al pasado al hacer uso de ciertas palabras de no muy buen recuerdo en nuestro país, incluso si, como ocurre en este caso, no se trata de una propuesta ni menos de una solución explícita: en este poema nos encontramos en un museo de la tortura, pero ya no en un lugar de detención, lo que marca una diferencia significativa. Pareciera ser que, si bien la tortura (i.e., las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura) no es posible de ser olvidada, ni tampoco puede ser tematizada a través de una memoria oficial (Informes, memoriales varios), sí debiera ser entendida como uno de los hitos claves en la formación del Chile de la post-dictadura, un documento de la barbarie que no puede ser disociada del discurso económico (y) exitista que ha permeado los años de la transición y que al mismo tiempo pretende ocultarla: por eso los dos versos finales de “Derrocado el Duque” me parecen de una implacable lucidez:
pues de tanto Chile soñado a palos
aprendí la historia por métodos directos.
Desde 1990, el discurso oficial ha repetido la monserga según la cual con el retorno a la democracia, regresamos a una de nuestras más nobles tradiciones, aquella de un país culto y civilizado, respetuoso de sus instituciones y que confía en éstas como instancia compartida para resolver sus conflictos. Sin embargo, ciertos cientistas sociales se han encargado de demostrar lo anterior como una falacia, para interpretar la historia de Chile como la de un largo periplo de violencia social, soterrada y no tan soterrada, de la cual el golpe de Estado del ’73 no fue más que su culminación. Por eso la lucidez de estos versos de Moncada, por eso el desparpajo de decirlos ahora, precisamente en estos tiempos.
En ese Chile de los poderes fácticos en que nos ha tocado vivir desde el fin de la Unidad Popular, no es difícil suponer que el rol del intelectual o la función de la poesía se hayan visto afectados (Cito a Moncada, de su poema Solista del Odio: “La niña me dijo: con tu poesía/ no vas a llegar a ninguna parte”). En lugar de una fácil politización del habla, esa misma politización que es auspiciada por cierta corrección política que no hace sino sustentar el sistema que pretende criticar, Moncada opta, en cambio, por la complejidad de los signos, en una ecuación donde los significantes han sido alterados para aplazar celebratoriamente el significado. La negación de la música de las esferas que practica este músico en la corte, se parece más a esa musiquilla de las pobres esferas (sin ser un epígono de Lihn) que desmiente cualquier posibilidad de una armonía universal o de una íntima correspondencia entre los objetos del mundo. El gesto de Moncada, más bien, es el de la risa irónica, la carcajada carnavalesca pero también amarga, incapaz de escapar a la cooptación generalizada, pero que aún así apuesta por una última reserva de sentido.
Así se entiende que este libro sea una larga y profunda parodia. Una parodia de los lenguajes (de la ciencia, de la música, de la religión) y por extensión de la figura del poeta mismo. La ironía deviene necesariamente en una carnavalización, un abandono de las jerarquías donde el hablante de este libro se encuentra a sus anchas. Los títulos nobiliarios que desfilan por estas páginas se codean en el mismo poema con los gendarmes, aunque (y me parece que esto es lo más importante de libro de Moncada), tal ruptura con los órdenes establecidos se logra a través del extrañamiento del lenguaje y no como producto de ningún slogan, de frases hechas o preconcebidas que no implican ningún riesgo ético ni formal para el poeta. Por el contrario, lo que el autor de Músico de la corte se propone no es obliterar el anhelo de una eventual comunicación, si no antes bien hacer de ésta un ejercicio creativo, nuevo, fervoroso y no un remedo artificial de ella. Recuerdo a propósito de esto unas palabras de Joseph Brodsky, en las que de alguna manera se quejaba ante la imposibilidad de reproducir en inglés, el idioma de su exilio, algunas experiencias que sólo podían expresarse en ese idioma ruso de su patria, más adecuado a la representación del mal. Para él, el gran problema era la carencia en su segundo idioma de una sintaxis enrevesada como la que le permitiera, en su idioma natal, acceder a esas experiencias o reformular esas experiencias que de otro modo no tendrían cabida en el mundo del lenguaje. Me pregunto si Moncada no pasó también por ese trance de descubrir que en una misma lengua hay muchas otras lenguas. Nosotros asistimos a sus frutos.
Texto aparecido en Letras s.5 (ver)




.jpg)
.jpg)
.jpg)


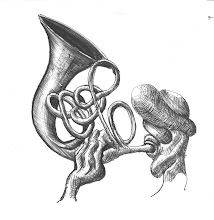




1 comentario:
adelante colega moncada no podre ir al lanza miento pero gracias a serey he podido leer sus poemas y hablar de ellos con el mentado serey salud y larga vida
maxcynan desde la irrealidad
Publicar un comentario